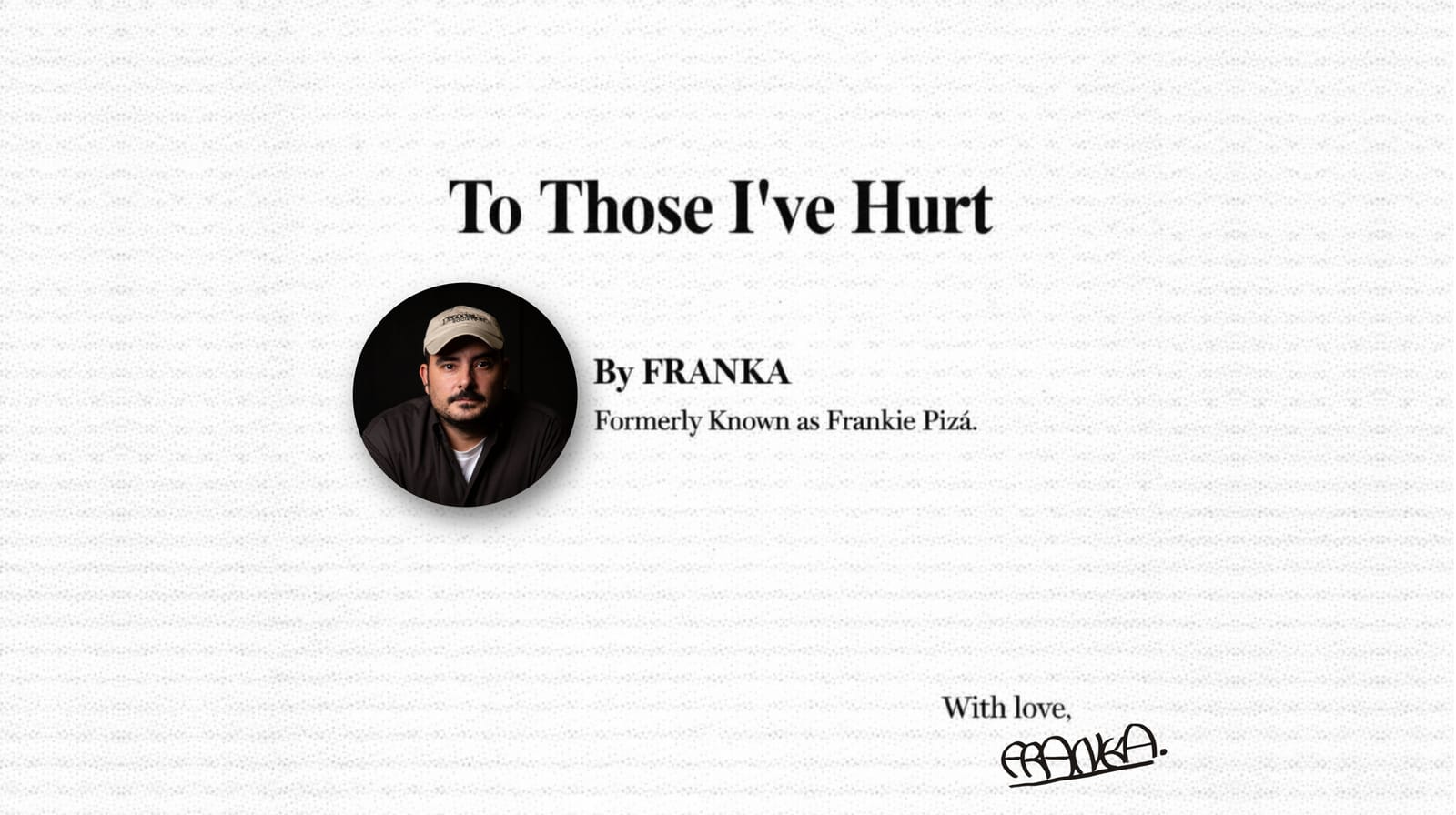Lo presenciado en las últimas 36 horas no es otra cosa que la revelación de un régimen cultural que ya no se organiza en torno a instituciones, sino a carcasas, caparazones operados por capital de riesgo. Aunque la información estaba latente hace ya varios meses, e incluso aquí ya habíamos tocado la situación, ha sido un artículo de El Salto el que ha acabado por hacer detonar el contexto que rodea al festival barcelonés. Ese fue el primer explosivo, porque el segundo ha sido el propio festival el que lo ha fabricado: nada puede empeorar más una situación en la que se te pide un posicionamiento claro que un comunicado que no dice absolutamente nada. Es de primero de cancelación: o te posicionas o aguantas hasta que estés en condiciones de explicarte.
Pero, sinceramente, y aunque sea muy complicado en estos momentos, creo que nuestra mirada tiene que estar puesta en otro lado. Lo que está pasando con la institución (con diferencia, la más vapuleada públicamente, cuando son muchos otros festivales los que se cobijan bajo el toldo de Superstruct y KKR) es una nueva confirmación de una deriva: la cultura crítica, desprovista de infraestructura propia, ha sido desplazada hacia las plataformas que la neutralizan. El festival no está siendo cuestionado por lo que hace, sino por lo que representa bajo nuevas condiciones de propiedad.
Superstruct, el conglomerado al que pertenece Sónar, no es un intermediario (aunque en esta situación pueda parecerlo). Es el que captura. Su lógica no es prescriptiva, al revés, es totalmente extractiva: conectar expectativas culturales con rendimiento financiero. Desde la adquisición por parte de KKR, lo que parecía gestión cultural se revela como administración de activos simbólicos. Los macrofestivales objeto de estos acuerdos ya no operan como instituciones con una misión, sino como entornos de rendimiento reputacional, optimizados para inversores que no responden ni ante los públicos ni las comunidades. En ese marco, Sónar es actuado. ¿Teledirigido? Su margen de decisión está subordinado al rendimiento esperado de su pasivo intangible.
Como yo mismo advertí en el texto sobre Boiler Room: "hablar ya no garantiza que algo se diga". El lenguaje institucional, vacío y escogiendo las palabras que puedan alargar el no-posicionamiento, se convierte básicamente en una forma de administración y control de daños. Lo que antes era discurso hoy es una gestión de la crisis. El comunicado en cuestión que publicó no decepciona (sólo) por falta de valentía, sino porque ya no tiene condiciones para decir nada con ninguna consecuencia.
¿Puede hacer algo Sónar en este contexto? Con el margen operativo que tiene actualmente, muy poco. Cualquier acción que cuestione directamente a su matriz o al fondo que la posee se sale de su capacidad contractual. Sin tener acceso a ningún documento contractual, puedo imaginarme que el festival no se gestiona desde dentro. No decide sobre los términos de su inversión. Pedirle que se posicione políticamente equivale a pedirle que se expulse a sí mismo del circuito financiero que lo sostiene. Esto no significa exculpar, pero sí entender los límites reales de la situación. Sónar es un rehén institucional: mantiene el nombre y la estética de lo que fue, pero está encajado dentro de un sistema que le impide actuar como antes. Lo que se observa, creedme, no es una incoherencia ideológica, sino más bien una mutación ontológica: el festival como superficie que aloja una curaduría, mientras su núcleo ha sido expropiado. En otras palabras: ha sido vaciado.

Entonces, ¿qué se le está exigiendo realmente? ¿Un comunicado más claro? ¿Una ruptura con su propietario? ¿Una dimisión simbólica? Todo eso sería lo deseable por gran parte del público que nos rodea (no estoy tan seguro que sea todo el que acude al festival), pero imposible sin asumir consecuencias graves: cancelación del festival, ruptura de contratos, desaparición. El problema es estructural: Sónar ya no tiene propiedad sobre sí mismo. Lo que queda es un margen estético que no puede traducirse en decisiones. El riesgo es que, al focalizar toda la crítica en una entidad sin autonomía, se esté desactivando la posibilidad de confrontar a quienes sí la tienen: los propietarios, los fondos, las instituciones culturales que aún operan con margen y siguen en silencio.
Mientras escribo estas notas, muchos artistas de todo el mundo están tomando sus decisiones. Algunos han cancelado públicamente su participación, otros han optado por el silencio. Es totalmente legítimo rechazar actuar en el festival. Es coherente con una posición ética. Pero también lo es señalar que esa decisión no es igualmente fácil para todos. No es lo mismo cancelar desde una posición consolidada que hacerlo desde la precariedad (lo más habitual). Tampoco es lo mismo hablar desde Europa que desde circuitos donde la visibilidad depende de una invitación como esta. Hay quien se posiciona. Hay quien no puede. Y hay quien podría, pero prefiere no perder oportunidades. Esa asimetría hay que nombrarla sin caer en cinismos ni santificaciones.
Lo que no tiene sentido es reducir el conflicto a una elección individual. La decisión de un artista no soluciona nada. Tampoco lo hace una cadena de cancelaciones o comunicados. La raíz del problema es que el ecosistema cultural (no únicamente festivales, sino también centros de arte, plataformas, medios de comunicación) está profundamente cooptado por estructuras de poder económico que no rinden cuentas. No basta con señalar incoherencias. La incoherencia, como también propuse en mi anterior pieza sobre este conflicto, es el inicio y no la consecuencia. Hay que entender cómo opera el marco que las produce. Si Superstruct gestiona más de 80 festivales en Europa, y KKR responde ante sus inversores, estamos ante un problema de gobernanza cultural, no de branding. Y ese nivel de análisis no se resuelve en Instagram.
La crítica, la denuncia en este caso, necesita estructuras que la sostengan, no solo motivos para activarse. Sin modelos de financiación alternativos, sin infraestructura propia, la cultura queda atrapada entre la performance moral y la impotencia política. Señalar a Sónar es legítimo. Pero si la única forma de disputa es exigir comunicados a instituciones que ya no se gobiernan a sí mismas, el conflicto se reduce a una disputa de formas sin acceso al fondo.
Lo único que podría generar un cambio real es una discusión sostenida sobre cómo se financia la cultura, quién decide sobre ella y qué tipo de infraestructura necesitamos si queremos que tenga algún valor crítico. Por ahora, todo lo que no altere la arquitectura de propiedad (todo lo que no cuestione directamente la captura) será asimilado, metabolizado y posiblemente desplazado. Lo que le está pasando a Sónar no es un caso extremo. Es, creedme, el anticipo de lo que está por venir.